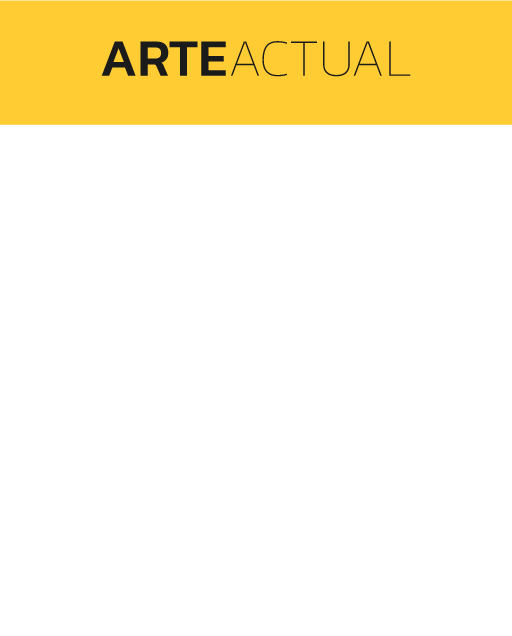30 Oct PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA: Paisajes mutantes: exploración sonora y corpórea de nevados.
PROJECT ROOM 2025
De acuerdo a una revisión histórica de las narrativas sobre los glaciares, las aproximaciones dominantes hacia las montañas y sus glaciares las ven como laboratorios científicos, lugares de recreación, sitios para explorar y conquistar o lugares de naturaleza salvaje (Carrey, 2007). En respuesta este proyecto busca reunir miradas alternas de estos lugares desde la práctica artística.
Una postura positivista hacia el paisaje lo enmarca como algo estático y fijo. El enfoque pictórico del paisaje en el siglo XVIII tiende a objetivarlo en su representación y otorga preferencia a la visión. En contraste, una perspectiva fenomenológico-existencial del paisaje desde la Geografía Humana lo vincula con la idea de «lugar» en contraposición al espacio, entendiendo el paisaje como dinámico y cambiante, un entorno que se vive y se percibe en lo cotidiano (Nogué, 1985). Así, esta investigación entiende al paisaje como un proceso y lo aborda como un evento no representacional. Busca la relación experiencial entre el lugar y los sujetos.
Teniendo en cuenta que el 2025 ha sido declarado como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares por las Naciones Unidas y la variedad de conferencias y simposios científicos que se llevarán a cabo, esta exposición propone explorar a la montaña y su glaciar desde posturas más sensibles y subjetivas tanto del volcán Cotopaxi como del Chimborazo. A través del arte sonoro y visual, la etnografía y la escritura este grupo interdisciplinar propone explorar otro tipo de paisajes dispuestos a darle protagonismo a los sentidos del oído y el tacto sobre la mirada.
En base a un conocimiento situado enfocado en entender la experiencia corpórea del espacio (Merleau-Ponty 2004; Ihde 2007) esta investigación busca salir de un discurso dominante sobre una experiencia espacial principalmente mediada por lo visual. El mundo ocularcéntrico en el que vivimos otorga una importancia cultural y filosófica desmedida a la visión como el modo primario de percepción, a expensas de otros sentidos como el olfato, el tacto y el sonido. En relación con este sesgo visual, Don Ihde (2007) argumenta que no solo la filosofía occidental ha sido influenciada, sino también la ciencia, la cultura y la tecnología, lo cual obscurece la riqueza de la experiencia auditiva y multisensorial. Tanto el ‘giro sensorial’ en las humanidades durante los ochenta como la fenomenología post-husserliana buscan entender el mundo no solo a través de textos y visión, sino mediante una experiencia corpórea formada por un contexto, tecnología y dimensiones espacio-temporales (Howes, 2014; Ihde, 2007). En términos conceptuales se plantea al paisaje no como absoluto, desde un modelo relacional y fenomenológico del paisaje (Marshall, 2007). Al paisaje se lo plantea entre el paisaje como producción cultural determinada y el paisaje como experiencia subjetiva indeterminada (DeLue, 2007). Es ese umbral el cual nos interesa.
Desde la literatura, los estudios culturales y el arte las investigadoras han tenido previos encuentros con el Cotopaxi y el Chimborazo y nos preguntamos: ¿Qué nos cuenta el volcán y su hielo? ¿Y cómo podemos desarollar herramientas de escucha para explorar a la montaña en sus distintas capas?
Para esta investigación se plantea entender y articular estas perspectivas y nuestros trabajos previos con las montañas para crear un paisaje estratificado, acogiendo la vida cotidiana y su naturaleza intermitente como una parte constitutiva del nevado. A través de la práctica se dialogará y cuestionará representaciones estéticas sublimes de la montaña que enfatizan tanto su belleza como su enorme capacidad de destrucción. También se tratará su potencial fragilidad debido al calentamiento global, que posiciona a las montañas con glaciares como símbolos de la presente crisis climática.

Objetivos:
● Discutir nociones de paisaje dominantes, principalmente en relación a montañas nevadas y replantear nuestra aproximación al paisaje como algo cambiante y dinámico.
● Articular material de creación entre los campos de la literatura, estudios culturales y arte.
● Proponer colectivamente paisajes alternos del Cotopaxi y Chimborazo utilizando e investigando la escucha como medio de creación.
Metodologías de investigación, experimentación y producción a utilizarse.
Se propone utilizar el cuerpo como herramienta de exploración antes de la grabación del paisaje sonoro. Para la investigación se encuentran juntas herramientas de escucha como metodología de la investigación. El caminar y la escucha serán las principales metodologías de trabajo de campo, pues caminar implica interactuar con el entorno y acceder al flujo de experiencias del caminante. Además, el movimiento estimula regiones no verbales de la mente (Kusenbach, 2003) y puede puede ser entendido como un instrumento estético capaz de modificar el valor simbólico de los espacios (Carreri 2002).
Primero se realizará una salida de campo entre el grupo de investigación y luego una salida abierta al público, donde los investigadores compartirán sus herramientas y animarán a los asistentes a tomar parte de una caminata de escucha. Ambas salidas incluirán ejercicios de escucha en movimiento y en quietud. El caminar fomenta la introspección y un estado reflexivo que facilitará la discusión.
Para el análisis de trabajo de campo, se emplearán métodos de ecología acústica y arte sonoro como las ‘caminatas de sonido’ (Westerkamp, 2007) y la ‘escucha profunda’ (Oliveros, 2005). Los ejercicios buscan una nueva interacción con el ambiente, basada en la escucha atenta y la participación física. Además de una escucha atenta, también se requiere una participación física y enfocarse en el estar. Las personas trabajarán alrededor de los sonidos de su cuerpo y los del cuerpo sobre el que caminan. La montaña es un cuerpo sonoro que se extiende. Se iniciará con la atención en lo cercano y se expandirá hacia lo lejano. También se experimentará con el cuerpo interactuando con el espacio para generar sonidos, abriendo un espacio para el juego.
Además de la experiencia sonora, se trabajará sobre el registro sonoro y escrito del entorno. Una característica sonora generalmente vinculada a la montaña es el silencio. Se expandirán anotaciones en diarios de campo y trabajo bibliográfico con base en la exploración del silencio en la montaña tanto a nivel acústico como simbólico. Además, se utilizarán hidrófonos, micrófonos de contacto y grabadoras para captar los ambientes sonoros del Cotopaxi y explorar los lugares de posibles silencios.
Este material reunido servirá como insumo para un proceso de escritura que dialogue con la experiencia en el Nevado. A partir de registros sonoros, visuales y escritos, se construirá una narrativa que relacione el paisaje con la idea de silencio, la memoria, el cambio y lo sagrado. La escritura funcionará como un ensamblaje en el que se entrelacen la exploración personal, la relación afectiva con el espacio y la investigación sobre la montaña como territorio en constante transformación.


Sobre las investigadoras:

Estefanía Piñeiros (1988) es una etnógrafa transdisciplinaria que trabaja entre las artes, las humanidades y las ciencias sociales. Sus intereses de investigación se centran en la experiencia corpórea y sensorial del paisaje. Durante su doctorado Estefanía combinó la caminata, la fotografía y el mapeo para comprender cómo los habitantes del centro histórico de Quito experimentan e imaginan el espacio urbano.
Su investigación actual, financiada por el IRD, se enfoca en la experiencia sonora del Chimborazo, involucrándose con el «giro sensorial» en las humanidades para explorar formas de conocimiento más allá de lo visual y textual. A través de la etnografía y la práctica creativa, ella examina cómo las personas perciben e interactúan con el entorno sonoro, cuestionando qué emite sonido, cómo se desarrollan las prácticas de escucha y cómo el sonido contribuye a la comprensión cultural del paisaje. También realiza grabaciones con distintos micrófonos y a distintas alturas. Partiendo de una postura teórica “más allá de lo humano,” mediante la creación de paisajes sonoros el Chimborazo se afirma como un ser que escucha, habla y exige compromiso.
Estefanía tiene una licenciatura en Diseño Gráfico por la PUCE, una maestría en Cultura Visual por la Universidad de Nottingham, y un doctorado en Estudios Culturales por la Universidad de Edimburgo. Además de su investigación, se desempeña como docente en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y en la Universidad San Francisco de Quito.
Alegría Acosta (1985).
Materna, escribe, camina por las montañas, hace fotos y trabaja en temas de derechos y salud sexual reproductiva.
Estudió Artes Liberales en la Universidad San Francisco de Quito, con enfoque en Historia del Arte y Antropología. Tiene una subespecialización en fotografía y otra en periodismo. Cursó un diplomado de Arte y Acción Social en la Escola Massana de Barcelona. Ha tomado algunos talleres: Pequeñas Labores, Ecoescrituras, Todas las piedras (literatura y territorio), La Tierra como poética, Afectividad sonora, entre otros. Fue parte del equipo del INPC (Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura) que armó el Fondo Nacional de Fotografía.
Su trabajo, plural y mutante, está en constante movimiento. En su obra conviven la palabra, la imagen y también el sonido.
Registrar sonidos es la forma que ha encontrado de hacer temblar su escritura. Grabar el viento, las voces, la niebla, las sombras de las nubes, las rocas para que luego existan en los textos que escribe. En su obra conviven la intimidad, la memoria y el territorio.
Su texto “La montaña habla” fue parte de la antología “Las Caminantes”, publicada por la niña azul en el 2024.
Facilita talleres de escritura creativa, donde busca que la experiencia y la escritura se conjuguen: Amasar la memoria (hacer pan y escribir), Islas posibles (cartografiar y escribir), Geografía de la soledad (caminar en la montaña y escribir), Geografía del silencio (escuchar y escribir). También facilita talleres comunitarios: Cartografía Amazónica, taller dictado en la comunidad de Sarayaku, donde se mapearon los relatos de las mujeres. Disfruta de trabajar en resonancia y colaboración con otras voces.
Su trabajo es una búsqueda polifónica donde conviven muchas voces y lenguajes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
Salida de campo + taller «Paisajes Mutantes» escuchas y escrituras geológica.
25 y 26 de octubre 2025
Lugares: Páramo del Cotopaxi (sábado) / Project Room – Arte Actual (domingo)
______________________________________________________________
Todas las ideas importantes deben incluir a los árboles, las montañas y los ríos.
Mary Oliver
Este taller propone utilizar el cuerpo como herramienta de exploración en la montaña. A través de caminatas y ejercicios de escucha profunda entablaremos primero una relación sensorial con el ambiente. Se pondrá énfasis en el sentido auditivo como catalizante de experiencias estéticas alternas y un sentido espacial alterno. En base a esta experiencia se propone generar escritos, cartografías y audios en relación al Cotopaxi.
Compartimos este planeta con múltiples vitalidades en una intimidad geológica. ¿Cómo entablamos un diálogo profundo con todo aquello que ha existido antes? ¿Cómo podemos inventar realidades alternas que nos permitan entablar un diálogo poético con estos paisajes mutantes en extinción? La propuesta es cartografiar nuestras preguntas y sensaciones alrededor del Cotopaxi y sus paisajes, entiendo al paisaje como: término expandido, herencia colonial y dimensión sonora.
En este taller vamos a entrelazar y tejer en grupo escrituras polifónicas, donde puedan existir distintas intimidades y lenguajes. Esta es una invitación a escuchar al paisaje geológico y sonoro en capas. En este espacio queremos inventar relaciones posibles con este cuerpo nevados sentipensantes. El sábado tendremos una salida de campo todo el día, para estirar el pensamiento y la escucha caminando juntes en las faldas del volcán: Coto-cuello, paxi-luna. El domingo por la mañana nos encontraremos en Arte Actual para cerrar el taller.
Texto, del latín textus, significa tejido o entrelazado. Nos taller es parte de la investigación artística expandida que se desarrolla en el marco del Project Room del Arte Actual. Queremos tejer y entrelazar el pensamiento dentro de una comunidad—creando escrituras/escuchas polifónicas e intermediales donde múltiples lenguas puedan respirar juntas. Queremos resonar con las voces, los silencios y las preguntas de otres.



















BITÁCORAS